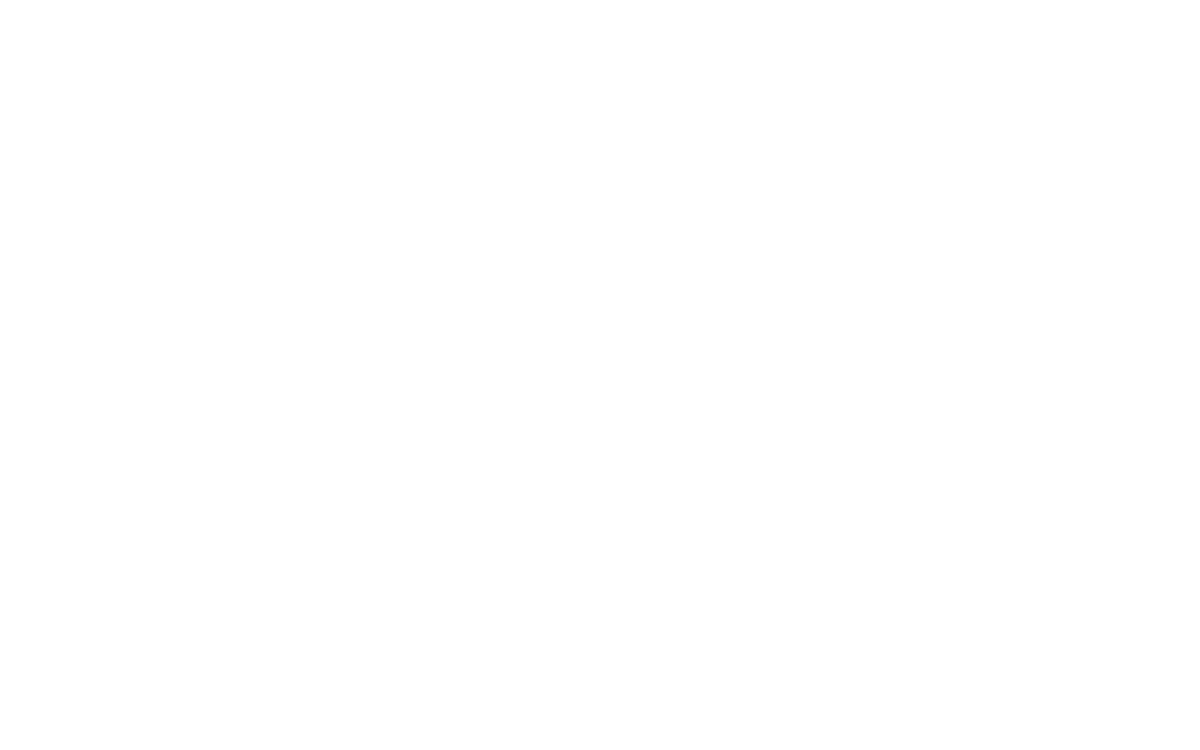Los pasos de la luna
LOS PASOS DE LA LUNA.
Karina Vargas.
A diario el mismo andar: cerrar tras de sí el portón de una modesta casona de la Calle del Desdén, seguir por la 1ª de San Agustín y doblar en la 1ª de Santa Clara hasta llegar frente a la Plaza de San Francisco, ahí sigue con rumbo al Norte, se detiene en el Puente Grande y pasea por la ribera del Río Blanco, donde disfruta de la paz que le brindan sus cristalinas aguas. Observa con una curiosidad casi científica el actuar de los patos y las garzas, además de esforzarse en interpretar el canto de las diversas aves que revolotean entre los mezquites y la abundante y colorida flora de aquella ribera: “Tantos mundos hechos por el mismo Dios” – piensa – . Cuando el sol comienza a bajar, como a eso de las cinco de la tarde, continúa su camino por la calle de Miraflores y de ahí penetra al callejón que desemboca a escasos metros del templo de San Antonio, tan sólido como la fe de Teresa y tan sobrio como la celda de un fraile carmelita. El paseo se hace largo, no por la distancia, sino por lo pedregoso de las improvisadas calles novohispanas.
Teresa, hija de un comerciante criollo de moderada fortuna, anda lento, casi de puntillas, con sus pequeños botines de medio tacón bien atados a los tobillos, levanta apenas la falda para no mostrar más de lo debido, sólo lo necesario para no ensuciar el ribete; un largo mantón le cubre el escote que, pese a no ser muy pronunciado, deja adivinar la redondez y voluptuosidad de los senos aún firmes, como las cúpulas de la iglesia que día con día, en compañía de una criada, visita.
La joven criolla detiene el paso para admirar con paciencia la sencillez de la fachada del templo de San Antonio de Padua, santo al que Teresa en ocasiones cuestiona y en otras, con fervor casi obsesivo, ruega la guíe para poner fin a su soledad. “¡Cuántas palabras no han de esconder esos muros!” – piensa al recordar una de las lecciones de su padre–: “Es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Dos frailes de la Orden franciscana de la Provincia de San Diego de México encabezaron, en 1613, el inicio de la construcción; el portón de madera labrada fue abierto en 1629 “. Y así permanecería hasta 1867, cuando durante el Sitio de Querétaro, el edificio fue convertido en cuartel militar, pero eso no lo verían los negros ojos de Teresa. Lo que sí tiene a la vista y, sin duda, percibe con total desdén, es el par de historias que flanquean la entrada: dos óleos monumentales que demandan sin pudor la atención del visitante: a la derecha: Cielo, Tierra y Purgatorio; este último a la altura de los ojos del feligrés, quizá como una advertencia de lo que le espera si no se conduce bajo la recta cristiandad. Teresa nota cómo la criada, temerosa, agacha la cabeza ante semejante imagen.
– No temas, María –le dice–, el verdadero castigo está aquí, en la Tierra; en la sangre derramada entre iguales, en los cuerpos que por dentro arden sin consuelo, en la injusticia de la abundancia de unos a costa de la miseria de otros. Ese es el verdadero infierno, María.
La criada, nerviosa, exclama:
– ¡Silénciese, niña, no la vaya a escuchar el señor Cura!
A la izquierda, una pintura dedicada al santo de Padua, en la que se lee:
“Loco el hombre por celoso.
la muerte a su Esposa diera.
si Antonio no lo impidiera. con un caso prodigioso,
toma en sus brasos piadoso. al recien nacido Ynfante.
y haziendole que levante la voz librando a la Madre.
dice no es otro mi Padre. sino tu que estas delante.”
– ¡Válgame Dios la ofensa!, necesitar mano de santo para hacerse de la confianza del ser amado.
– ¡Niña, por Dios! –replica de nuevo la criada—. La joven le dedica una sonrisita pícara, va hacia la pila de agua bendita y se persigna.
Ya arrodillada frente al altar mayor, Teresa ejerce su libertad: pensar, pensar el Tiempo: “¿Qué sería el tiempo si por mí no fuera nombrado? El tiempo existe en tanto yo lo expreso en pasado, en futuro, en tanto anhelos, deseos y pensamientos. Si así no fuese, sería una mujer sin edad; sin embargo, la convención de contar ha marcado ya 27 años en mi existencia y me ha impuesto un límite para disfrutar de algunas cosas, la obligación de ejercer otras, porque el tiempo se ha acabado -dicen-, porque el tiempo ha llegado. ¿Por qué el Tiempo?… La vida no satisface mis esperanzas, esperanzas puestas en el futuro, futuro que ya es pasado. Me niego a continuar esperando hacer una vida ¡quiero vivir, en este espacio, en este mundo!, alcanzar el placer aquí y ahora. Rechazo con todo mi ser que, por mi edad, deba resignarme a ocupar una celda conventual. Yo quiero amar y ser amada.”
Es el quinto mes del año 1760, la tierra se expande para recibir el jugo cristalino del cielo. Teresa abandona los techos altísimos del templo, dejando inmóviles a cristos, vírgenes y santos. Apresura el paso hacia la calle, y, como la Madre Tierra, goza la caricia del viento y el ceñido abrazo del agua que traspasa su vestido. Va libre, en una sutil danza con el mantón atado a la cintura, y se deleita con el aroma a lavanda que resbala de su pelo. Pasa frente al Portal de Carmelitas, mirando sin mirar a la gente que busca resguardarse de la lluvia. Su distracción la lleva a tropezar con una de las piedrecillas que entorpecen el camino. Pero en vez de caer, sus ojos quedan clavados en unos dedos largos y robustos asidos a su cintura. Aquellas manos la levantan despacito, con suma cautela y… en un movimiento involuntario el cuerpo empapado de Teresa roza todo con el del hombre que, piadoso, la rescataba. El tiempo se detiene. El rostro de Fernando de Aspeytia, enmarcado por barba y capucha, se llena de luz; su piel, centímetro a centímetro erizada por aquel contacto sublime. Ni lo largo y suelto de la túnica ha logrado encubrir su emoción. La reacción de Teresa no es menos intensa, el cuerpo le pide a gritos no separarse jamás de ese otro. Sin embargo, la voz de la vieja María la trae de vuelta a la realidad:
– ¡Niña Teresa, mire nomás cómo quedó!
La criada la toma de la mano y así, sin más, se encaminan hacia la calle del Desdén. Fernando se queda allí, inmóvil, con el mantón en la mano, el aroma a lavanda en la túnica y el deseo en el cuerpo.
Bajo la cornisa de la casa número 9 de la calle del Desdén, seis gárgolas vigilan el paso del Tiempo, agua de lluvia brota de los hocicos de aquellas bestias de cantera rosa. Teresa y María entran directo a la cocina, para secar sus ropas junto al fogón y apaciguar el alma con un chocolate bien caliente antes de presentarse frente a su padre.
María, una india otomí ya entrada en años, no ha perdido aún destreza ni agilidad, y en un santiamén dispone todo. Después de un par de sorbos, la dulce y espesa bebida logra amansar el ímpetu de Teresa.
– ¡Anda, nana María, siéntate y bebe tú también! Seguro estás cansada de tanto ir y venir.
– ¡Ay, mi niña, no es cansancio lo que me agobia, sino las atrevidas palabras que se te salieron de los ojos cuando ese hombre de Dios se te quedó arrejuntadito!
– Ay, nana… fue una brusca sacudida que dio vida a todos mis sueños. Un cosquilleo constante me recorrió los huesos, la piel, la carne. En mi cabeza no había otra cosa que no fuera la figura de aquel hombre cubierta con esa santa armadura que, juntos, derribamos. Pero no me malentiendas, María, algo tan sagrado no es vencido por el simple deseo de dos cuerpos, se necesita, por sobre todas las cosas, dar el corazón… el alma…
– Teresa, no siempre he sido vieja, sé de lo que me hablas. Muy joven entré a servir a esta casa, tu madre necesitaba alguien que le atendiera y acompañara mientras te guardaba en su barriga. ¡Harta tristeza sentí cuando murió sin haber visto tu carita siquiera! Tu padre, desconsolado, te miró, besó tu frente y te puso en mis brazos. Desde entonces, niña, no me he separado de ti… ni de él. Yo también supe reconocer el amor y me he quedado a su lado… calladita. – Dice María con una tenue sonrisa de complicidad.
Pasaron tres días del súbito encuentro. Tres días en los que Fernando, permaneció en su celda arrodillado frente a un cristo, cuestionándose su vocación. “¿Si por Dios fui guiado, por qué mi cuerpo no se comporta de acuerdo a las reglas de mi fe? ¿Por qué rechazo ahora con terror la idea de vivir por siempre bajo los preceptos de mi Orden? Quedé anonadado al sentir su calor entre mis manos, todo mi cuerpo fue invadido por una sensación de plenitud indescriptible.” Sus largas meditaciones se conjugaron en una sola idea: Teresa.
Todo el pueblo: ricos y pobres, criados y señores, españoles y criollos, indios y mestizos (unos a caballo, otros a pie) parten de la Plaza Mayor hacia el Sangremal para dar inicio a los festejos de la fundación de la ciudad. Cintas de colores revolotean por todas las calles; carros alegóricos, tirados por acémilas, reviven escenas de la lucha sin armas en el Cerro de Sangremal. Es 25 de julio, día de recordar la victoria y la derrota, la conquista y la sumisión; día en que los indios se rindieron (o simularon rendirse) ante el milagro de un santo armado. Una alfombra humana se tiende a los pies de la Iglesia del Convento de la Santa Cruz. Un caracol marino llama al viento, anunciando que la danza de los indios está por comenzar. Teresa busca espacio entre la muchedumbre, y, en ese vano intento, tropieza de frente con el hombre que, desde hace semanas, ha protagonizado sus visiones. Él la mira. Se escucha un canto. Ella entrelaza sus manos con las del fraile. Es el momento de conectar al hombre con el cosmos. Fernando y Teresa penetran en la dulzura del abismo. Las voces viajan hacia los cuatro puntos cardinales. Los amantes, callados, se adivinan. Inicia la velación. Los sahumadores hacen su trabajo y el aroma a copal indica que el fuego sagrado ha llegado. Teresa y Fernando hundidos en un estado de hipnosis. Dios está en el interior de los seres. Teponaztles, mandolinas y sonajas marcan el ritmo, el eco de firmes y fuertes pasos se escucha por toda la ciudad. Las palpitaciones de dos cuerpos se unifican. Los pies descalzos se hunden en la tierra, agitando las semillas contenidas en las conchas que envuelven sus pantorrillas. Cae la lluvia, agua dadora de vida para la amada tierra.
Finaliza el ritual. Fernando y Teresa no sucumben ante la multitud. Se reconocen ya moradores eternos del dulce abismo. El amor ha trascendido la palabra. Nada les arrebatará esa luz. Bajan por la calle del Monte Sacro hasta llegar nuevamente a la Plaza Mayor; allí, sin despedirse, toman caminos diferentes…
La oscuridad y el silencio cubren ya la casona de la calle del Desdén. Teresa entra, se detiene en la fuente del patio principal y se dirige hacia el segundo piso, no busca más respuestas, ya todo lo ha encontrado en ese otro. Llega a una pequeña sala circular, donde un débil candelabro, deja adivinar apenas, la presencia de su padre que, paciente, la espera. Y sin más, le dice:
—Prepara tu ajuar, hija. Don Fernando de Aspeytia volverá sin hábito y con fortuna antes del otoño.
Fernando, en su carácter de lego, conversa ampliamente con el Prior, quien pese a mostrarse comprensivo, intenta convencerlo de no abandonar la Orden:
—Nada de lo que en este mundo está, es ajeno al hombre. Dios, en su infinita bondad, nos ha dado la Razón. Gracias a ella, nuestra apreciación y conocimiento del mundo van más allá de mero instinto. Hemos transformado la naturaleza para saciar elementales necesidades, pero eso es cosa banal, lo verdaderamente trascendente es la voluntad de espíritu, el conocimiento profundo de nosotros mismos a través del cual logramos acallar los impulsos mundanos que no en pocas ocasiones, se manifiestan. Oración, mi joven novicio, paciencia y mucho trabajo te harán desistir del amor vulgar. Estás a un paso de tu grado de formación teológica. No reniegues ahora de tus votos de pobreza, castidad y obediencia.
— Padre Prior, el amor en ninguna de sus manifestaciones es vulgar. El amor es sagrado, es entrega, sacrificio. Es dar lo que no se tiene aún cuando nada se nos ha pedido. Dios es amor, de la misma forma que el Amor es un dios que ha movido a la humanidad desde su origen. Nada, absolutamente nada se volverá a repetir, es el presente lo que Dios me pone a la mano y no lo desdeñaré. Los años no dejarán de correr, y yo, estoy consciente de mi finitud. Con todo respeto, le recuerdo que profesé votos temporales. Hoy he tomado ya una decisión.
Fernando regresa a su celda. Desata el cinturón de cuero que cuelga de su túnica, comienza a desprenderse de la armadura carmelita (que tan pesada le había resultado en los últimos meses). Lo hace con calma y respeto, pero feliz por la decisión tomada. “Mis circunstancias – piensa– han cambiado. Amo a Dios y lo venero, por ello, soy honesto y no niego lo que soy ni lo que siento. Mis meditaciones me han llevado a asumirme como un todo; un ser conformado de mente, cuerpo, alma y espíritu. Te amo en tanto creyente de tu existencia, como mi padre creador. Tú me has dado la vida, me has puesto en esta tierra, con sus bondades y sus miserias. Y tú, mi Señor, sabes que mi Fe va más allá de los muros de esta celda.”
El sereno canta las nueve de la noche. Una luna sonriente guía los pasos de Fernando de Aspeytia por la calle donde viviera Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del Villar del Águila; bien conocido por haber llevado a la ciudad el agua potable; Fernando piensa en ello y en mil cosas más mientras camina, va relajado, paseando la noche, recibiendo el entorno desde otra perspectiva. Al fin llega a su destino: la casa número 4 de la misma calle. Un gran llamador de bronce cuelga del portón que, no por grande es ostentoso. Tres toquidos y un criado se asoma por una puertecilla que bien se podría confundir con una de las cuadriculas labradas en la hoja de mezquite.
—¡Joven don Fernando! —exclama el criado, abriendo sin demora. Fernando lo saluda afectuoso mientras caminan hacia el salón. Baltazar de Aspeytia, un viejo bonachón, afecto a las juergas y a la bohemia, pero hábil para generar parné, deja la copa de jerez sobre la mesa y se levanta para dar un fuerte abrazo a su sobrino.
— Tío -dice Fernando-, disculpe usted la hora y el nulo aviso. Pero he dejado la Casa de la Orden y no tengo dónde pasar la noche.
— ¡Qué dices, muchacho!, si bien sabes que esta es tu casa, eres mi familia, mi única familia. Tenerte aquí de nuevo, me llena de alegría. Pero anda, cuéntamelo todo… ¿Qué ha sucedido?…
Fernando, con la misma efusividad, saluda y agradece al hermano menor de su padre. Y sin rodeos, le cuenta su historia con Teresa.
– ¡Sobrino, sin afán de ofender al Altísimo, es la mejor noticia que me pudiste haber dado! La vida es sagrada y no es de cristianos desperdiciarla en rezos.
– Tío, usted no cambia.
— Pero tú sí, Fernando, y para beneplácito de esta familia. El apellido Aspeytia no morirá contigo. Así que no se diga más: ¡Bienvenido al mundo!…
Al día siguiente, Baltazar de Aspeytia, cedió a su sobrino el caserío del callejón que desemboca en la Bajada de Guadalupe. Todas las casas vista al Norte del Callejón del Rincón representaban, ahora, el patrimonio de Fernando de Aspeytia.
En punto de las tres de la tarde del día 14 de septiembre de 1760, campanas de boda repican. Desde el frontis de su iglesia, el santo de Padua recibe las flechas doradas lanzadas por el astro rey. En el altar, Fernando espera con un mantón en las manos. Segundos más tarde, Teresa entra del brazo de su padre, la felicidad se le desborda por cada palmo de su ser. Comienza a correr la ceremonia, y en el momento del simbólico lazo, Fernando rodea los dos cuerpo con el mantón que, aquel día de mayo, Teresa perdiera entre sus manos.
La mesa de Casa Aspeytia ha sido dispuesta, atendiendo a las palabras de doña Teresa: “El mestizaje entró por las cocinas de los conventos”. Ingredientes indios y españoles se conjugaron para dar nombre a nuevos platillos. El banquete rebosa de colorido y ofrece variedad enorme de texturas, sabores y aromas, que la concurrencia agradece y disfruta. Baltazar de Aspeytia y el padre de Teresa se concentran en docta plática sobre el auge de la producción textil de la región; la nana María, calladita, cuida de que nada les falte.
Al filo de las seis de la tarde, a casi nada de que la luna se asome, Fernando, discretamente, jala de la mano a Teresa, ella, dócil, se deja guiar.
— Vamos, Teresa, nos ha llegado el momento de reclamar las estrellas y los soles que no vimos.
Un ramillete de lavanda adorna el marco de la ventana, impregnando con su perfume cada rincón de la habitación. El pálido color de las sábanas recién bordadas contrasta con la taciturna cabellera de Teresa. Con obvia inquietud, pero sin prisa, Fernando delinea con cada uno de sus dedos el rostro de su mujer. Así… despacio, palmo a palmo, llega al escote. Allí se detiene. La besa largamente… y con paciencia le desabotona el vestido… El ritual del saber de dos cuerpos inicia: las curvaturas de la figura femenina se dibujan a lo largo del otrora novicio carmelita… él se abisma en Teresa… y estando a punto de ahogarse en la dulzura de su vientre, un golpe seco y pesado roba la intimidad a la pareja. Fernando, después de un hondo suspiro, camina hacia la puerta… nada… todo quieto. Mira a la ventana, lo mismo: todo en su derredor inmóvil. De repente, una segunda puerta, una puerta interior se abre sin pudor, mostrando, ante los ojos impávidos de la pareja, una escalera cruciforme.
—¿Hacia dónde lleva esa escalera, Fernando? —pregunta Teresa sobresaltada.
—No lo sé —responde lacónico.
— Ven, vamos, traspasaremos la puerta, así como el agua traspasó mi vestido, y mi cuerpo empapado tu saya. El paraíso es promesa para los que frenan a sus pasiones, sin embargo, sólo los que enfrentan el miedo logran conocer los paraísos que en esta tierra se hallan.
—La incertidumbre, mi amada Teresa, es lo peor que puede beber un ser humano. Lleva a la desesperación, al desasosiego. Y eso es lo que esta vida nos ofrece. Así que ¡anda!, te invito a averiguar por dónde llega el viento que me ha prohibido amarte. —Exclama Fernando, al tiempo que coloca sus pies descalzos en el primer peldaño.
Fue entonces que una flama ardió en el mismísimo centro de la luna. Teresa y Fernando se internaron, sin saberlo, en el universo de la no-vida, de la no-muerte, del sintiempo.
Nada más se supo de ellos, a no ser por los fragmentos de poéticos murmullos revelados, a veces, por los anchos muros de la casa, que se mantuvo cerrada y casi en el abandono.
Un par de años después de la desaparición de la pareja murió Don Baltazar, y la casona del callejón del Rincón de Aspeytia y Bajada de Guadalupe fue tomada como cuartel, así permaneció hasta 1802, cuando éste fue trasladado a la calle del Cebadal. Al tiempo, un peluquero de nombre Luis Mendoza, llegó a vivir a una de las casitas del mismo callejón, contigua a la casa grande. Corrían ya los años próximos a la guerra de Independencia y don Luis se declaraba ferviente admirador del movimiento. Cuentan los más enterados, que una noche de septiembre, estando don Luis a punto de meterse en la cama, percibió un ligero golpeteo en la puerta que daba a la casa grande; rápidamente, sin pensarlo siquiera, cogió un candelabro y el machete que guardaba detrás de la cabecera. Quedó atento, con los cinco sentidos alertas al grueso y pesado tablón… un intenso olor a lavanda le entró por la nariz y… al instante, con franco terror, vio deslizarse por debajo de la puerta un ramillete. Se armó de valor, avanzó tres pasos, soltó el machete, cogió el ramo y al levantarlo una nota cayó de entre sus tallos; en ella se leía: “Es su momento, Don Luis Mendoza, de hacer Patria. Vaya hacia la caballeriza y ponga ante los ojos del alcaide Pérez lo urgente”. Su espíritu independentista pudo más que su azoro y sin dilación obedeció al mensaje. Soltó a su yegua y antes de que él pudiera hacer nada más, el animal salió a trote con un mantón en la grupa. Contaba el propio peluquero, que el alcaide Ignacio Pérez se ayudó del mantón para auparse en la bestia que lo condujo a dar la noticia enviada por la Corregidora, sobre el descubrimiento de la Conspiración. Y esa noche —decía el viejo y solitario don Luis—, como todas las noches del día 15 de septiembre, una flama ardió en el mismísimo centro de la luna.